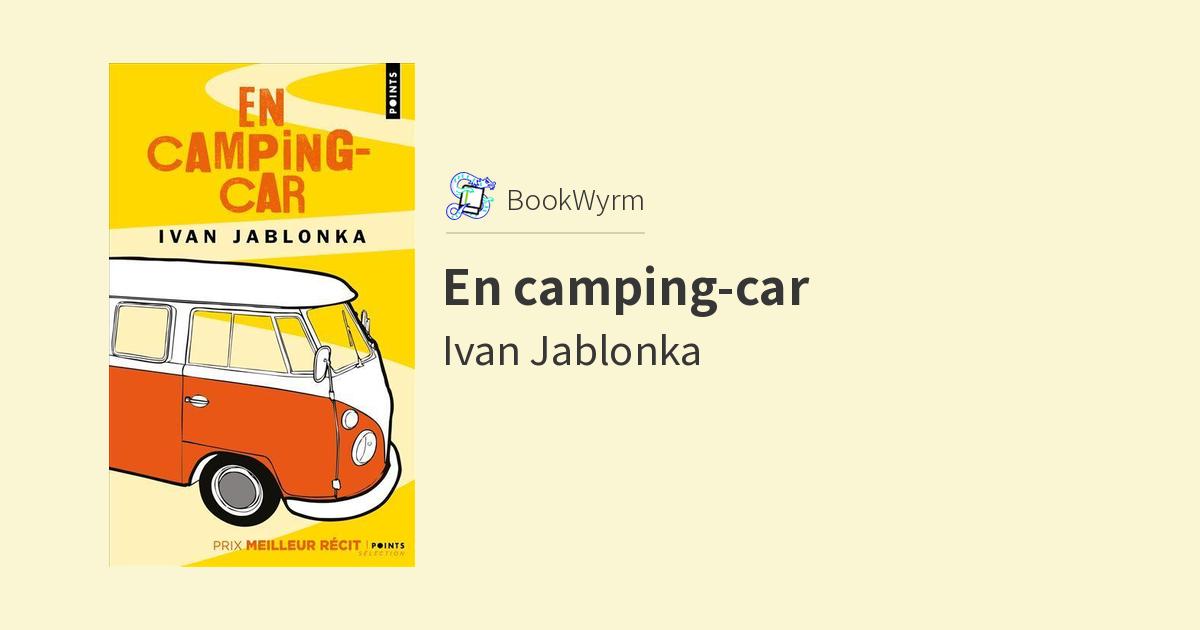"De los seis a los dieciséis años, pasé las vacaciones de verano en autocaravana, junto con mi hermano, mis padres, unos amigos de ellos y sus hijos.
-
"De los seis a los dieciséis años, pasé las vacaciones de verano en autocaravana, junto con mi hermano, mis padres, unos amigos de ellos y sus hijos. A bordo de nuestra Combi Volkswagen, en unos años surcamos Estados Unidos y una buena parte de la cuenca mediterránea, de Portugal a Turquía y de Grecia a Marruecos. El jardín del Edén renacía todos los años. En mi recuerdo, esos veranos están bañados de sol, mar, naturaleza, emociones de toda índole, pero sobre todo permanece la impresión de que es el momento de mi infancia en el que fui más libre. Y más feliz.
Un spot no solo debía ser un bello lugar tranquilo (en una playa, en un claro de bosque, cerca de un sitio antiguo, a orillas de un arroyo), sino que sobre todo debía estar situado fuera de lo conocido, rodeado por la aureola de su originalidad, perfumado por el desafío superado, imbuido del placer de haber sido más listos que los demás.
Nuestra felicidad no dependía de las compras (teníamos de todo en casa), sino de nuestra toma de distancia respecto de la sociedad de consumo. Los bienes no tenían atractivo, puesto que ya los poseíamos. La simplicidad se había convertido en nuestro lujo. En ese sentido, la autocaravana era posindustrial.
Mis hijas observan con interés esos recuerdos de mi infancia, ese material que pervive desde entonces, pruebas insignificantes de que fui niño como ellas. Y no me cuesta creer que esa verdad tenga algo de fascinante, hoy que mi cabello es de color ceniza.
Lo único que subsiste es el placer que sentí al inventarlos, como si mi infancia se hubiera convertido, ella también, en un país que no existe.
NO CONOZCO un mejor ejemplo de orden contradictoria que el grito de «¡sé feliz!» a un niño, que buscará serlo afanosamente, puesto que es lo que se le está mandando, pero sin conseguirlo, puesto que se lo están diciendo a gritos. Así que ese niño será infeliz y, a la vez, se sentirá culpable por haber fallado. Esa especie de locura, que se aloja en el núcleo de la vida cotidiana, admite numerosas variantes; por ejemplo, «¡duérmete!» u «¡olvida eso!».
Si las burlas de mis compañeros me incomodaban, era porque sentía que apuntaban a algo que iba mucho más allá de mis vacaciones: a nuestra identidad familiar, a nuestro modo de vida, a nuestro «estilo», a la personalidad de mis padres, y, por lo tanto, a la educación que ellos me estaban dando. Viajar en autocaravana revelaba cierto nivel de ingresos, pero también la ausencia de tradiciones familiares y de raíces; cierto capital cultural, pero también una falta de savoir-vivre; una tendencia al ridículo, pero también una libertad mental, una capacidad de desapego, por orgullo o por indiferencia al qué dirán.
Mi padre no era un «hippie roñoso», pero lo aceptaba, quería que sus hijos durmieran bajo una tienda, comieran sentados en el suelo, corrieran medio desnudos por las dunas, mearan afuera, se asearan cada tres días, ignoraran las convenciones, olvidaran ser sumisos con sus padres. Profesaba que un niño no tiene por qué respetar a su padre y, además, el hecho de viajar, de verse cotidianamente alejado de las propias referencias, era un desafío a toda autoridad. El, que había crecido sin padre, había elegido quedarse con lo mejor de la paternidad.
Por lo demás, esa manera de ser —o, mejor dicho, de no ser, de no ser parte de eso— era reivindicativa. Mi padre siempre tuvo coches inadecuados, la autocaravana para el verano y los Renault 4L abollados para ir al trabajo, mientras que, en todas las demás familias, el coche era un objeto de prestigio, un signo de éxito, Citroen BX, Renault 25 o BMW.
Hay algo de traumatizante en la idea de que mi infancia, por el mero hecho de la innovación, esté hoy caracterizada por la ausencia de objetos que se han vuelto indispensables: no había ordenador, no había impresora, no había Internet ni correo electrónico, no había cámara de fotos digital ni teléfono móvil (teníamos que encontrar una cabina para que, una sola vez en todo el mes, Mariane llamara a su madre, que se había quedado en Francia), no había cuentas de Facebook para poner en tiempo real las fotos de las vacaciones, no había etiqueta #VanLife para expresar en Instagram el júbilo que procuraba la vida en autocaravana, no había sillitas para transportar a los niños en coche, no había airbags, no había frenos ABS ni GPS. Solo algunos visionarios adeptos a la red Arpanet presentían que los años ochenta serían un punto de inflexión.
Era libre porque no había cinturón de seguridad en la parte trasera de la autocaravana y nos movíamos dentro del habitáculo durante los trayectos, porque podía deambular por los museos sin visitarlos, porque podía quedarme horas jugando con las olas, era libre porque acampábamos en cualquier parte, en las playas, los embarcaderos, los estacionamientos, al final de los malecones, en el claro de un bosque, porque mi saco de dormir era una nave espacial, con palancas de mando y relojes integrados, era libre porque ningún cuaderno de actividades venía a prolongar el trabajo escolar del año, porque se relajaba la presión, se suspendía la urgencia, porque cambiábamos de destino todos los años, porque nuestros spots no figuraban en ninguna guía turística, y porque no costaba nada perderse, el extravío no era más que otro camino, era libre de sentirme un judío errante, y a la vez estar protegido por un Estado, era libre de explorar los fondos marinos con gafas y tubo, de leer o de hacer windsurf, de jugar al tarot o de recoger cortezas, primitivo y bien educado, era libre porque la autocaravana era una forma de ser sin modales, estaba desligada de las cosas terrestres y, sin embargo, tenía los pies sobre la tierra...
Sophie y yo hablamos de nuestros padres y del modo en que nosotros también ahora nos habíamos convertido en padres. En el momento en el que su hija entró en la adolescencia, Sophie hizo un curso de parentalidad positiva: responsabilizar al hijo, preferir el diálogo a la prohibición, etcétera. Charlamos con la familiaridad de los amigos de la infancia, como si estuviéramos en nuestros sacos de dormir, bajo la tienda, después de haber jugado a la guerra.
Cuando miro a mis hijas ocupadas con sus actividades cotidianas, me pregunto de qué manera elegirán ser libres, cómo harán frente a la violencia y la misoginia. Es demasiado pronto para decir si la Europa del siglo XXI se asemejará al continente próspero que yo conocí, a la vorágine que se llevó a mis abuelos o a algo distinto, todavía inconcebible. A nuestros hijos intentamos aportarles amor, seguridad, felicidad, queremos darles lo mejor de nosotros mismos, pero ¿quién sabe cómo se logra eso?
Me vuelve la imagen de mamá con su vestido de flores, ligera, inclinada sobre la Guía verde a orillas de un canal en Venecia, en medio del dulzor estival; papá al volante, con el codo sobre el borde de la ventanilla..."
— Ivan Jablonka: En camping-car
-
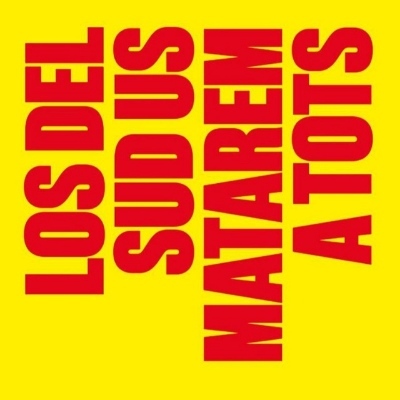 D dgil@mastodont.cat shared this topic
D dgil@mastodont.cat shared this topic